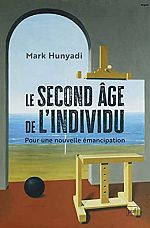
Mark Hunyadi (2023) Presses universitaires de France (PUF) 192 pages
(Tomado de Nonfiction Entretien avec Mark Hunyadi : éthique des droits et relation au monde – Nonfiction.fr le portail des livres et des idées)
Traducido al español por Aída Sotelo
¿Podemos seguir refiriéndonos a la autonomía de la voluntad cuando los sistemas nos imponen sus modos de vida? ¿Qué otro punto de apoyo podríamos encontrar para relanzar la emancipación?
En las sociedades democráticas, la ética erige en principio ético supremo el valor de la persona y la libertad de la voluntad, y por tanto el respeto de sus derechos. Los logros de esta forma de comprenderse a sí mismo y a los demás garantizan el respeto por igual de las personas, a su integridad, y el valor de la pluralidad, por no citar sino algunos. Sin embargo, es evidente que esta ética de los derechos no está a la altura de los retos a los que se enfrentan hoy nuestras sociedades.
El filósofo Mark Hunyadi aborda esta cuestión en su nuevo libro Le second âge de l’individu (La segunda edad del individuo) (PUF, 2023), en el que examina el camino a seguir y las condiciones para superar esta situación. Ha tenido la amabilidad de responder a algunas preguntas para presentar su libro a nuestros lectores.
La ética se resume hoy en una ética de los derechos individuales. Ahora bien, puesto que la historia recula, parece que esta ofrece poca resistencia a la imposición de modos de vida que siempre hacen más ilusoria la autonomía de la voluntad e igualmente limitan la posibilidad de que las voluntades individuales puedan reunirse en un objetivo común. ¿Podría comenzar por hacer explícito ese punto?
MH: Sí, me parece que es la paradoja mayor de nuestras sociedades democráticas, paradoja amplia, sino totalmente ignorada por el pensamiento liberal. Mientras vivimos en sociedades que respetan más que cualquier cosa los derechos y libertades individuales, soportamos sin réplica modos de vida que se nos escapan por completo. Como yo mostraba en La Tyranie dans les modes de vie (2014) el sistema nos impone modos de vivir que no elegimos. Por ejemplo, aguantamos la fuerza plena de un modo de vida tecnológico, que jamás nos preguntaron si lo deseábamos; se nos impuso en una mecánica implacable. La norma tecnológica se impone hoy a todos y cada uno: se supone que todo el mundo se conforma con ello, no hay elección, so pena de quedar socialmente aislado.
Lo que quiere decir en general que el individualismo liberal produce efectos sistémicos, a los que el individualismo ya no puede oponerse. La colonización de nuestras existencias por lo digital es uno de esos efectos. Al promover los derechos y los deberes individuales, el sistema se despliega sin freno y nos impone esos modos de vida fuertemente constrictivos. Tenemos ahí una realidad que escapa completamente al pensamiento liberal, la cual fetichiza a los derechos y libertades individuales y los toma por únicos estándares de la vida social. Ese pensamiento hace siempre como si sólo hubiera de un lado el Estado y del otro los individuos, con esta pesadilla de que el estado se inmiscuye en la vida personal. Pero, hay allí una inmensa miopía, pues ¡en tanto individuos estamos sometidos a muchas otras cosas que a las leyes de un Estado! Ese es el sentido de lo que llamo «los modos de vida»: todo el sistema que puede desplegarse sobre la cabeza de los individuos, sin que no obstante esté piloteado por el Estado y que les impone maneras de ser a las cuales nadie puede sustraerse, aunque se respeten por completo los derechos y las libertades individuales. Derechos y libertades individuales tal como están consignados en el derecho dejan mecánicamente desplegarse un sistema muy constrictivo (por ejemplo, el sistema mercantil, el sistema tecnológico) ¡que condiciona mucho más la existencia que las leyes dictadas por el Parlamento! Se impone mecánicamente todo un sistema que va con el conjunto de derechos y libertades, y proyecta sobre ellos una sombra de que cual ninguno puede protegerse.
Eso es lo que llamo el «efecto reversible» de la ética individualista de los derechos: los derechos individuales retornan en dominación del sistema – en tiranía de los modos de vida.
La forma del individualismo sobre la cual reposan nuestras sociedades democráticas es un individualismo de la voluntad, del libre ejercicio de la voluntad, una concepción cuyo origen se remonta al siglo XIV. Según esta concepción, la voluntad no tiene ningún límite a priori natural o de otro tipo. La voluntad ya no se impone límites – todo límite es para ella una constricción insoportable. ¡Imposible crear algo común en esas condiciones! Desde la entronización de los derechos del hombre, había una tensión entre la defensa de la esfera privada, donde se ejerce con toda libertad la voluntad individual y la existencia de lo común, necesario para la vida social. Pero, se puede decir que, bajo el efecto de lo digital, esta tensión devino una campaña (en el sentido militar del término) encarnizada contra el sentido de lo común. El sistema digital devino una extraordinaria herramienta de fragmentación social: se trata para él de satisfacer a cada individuo en la esfera más propia de los deseos – de allí la importancia crucial para el funcionamiento de lo digital, de establecer perfiles, tan precisos como sea posible. Se impone así el modo de vida de la ejecución automática de la voluntad por el sistema digital. Cada cual puede convertirse en el «libre» funcionario de su propio bienestar, estando el sistema a su disposición para satisfacerlo. Cada uno se encuentra libidinalmente cautivado por ese sistema que, simultáneamente puede vanagloriarse de defender la voluntad autónoma de cada individuo. ¿Cómo y sobre todo para qué quiere usted que se cree algo común allí, al interior de eso?
Un medio para salir de esta situación, explica usted, es ayudar a cada uno a tomar consciencia de la existencia de otro modo de relación con el mundo, que es imposible de arreglar bajo el paradigma de la voluntad autónoma. En donde el mundo se nos ofrece como una red – a la vez muy densa y que despliega a propósito de objetos de naturaleza muy diferente – de expectativas de comportamiento que no podemos alimentar al respecto. ¿Cómo hay que comprender y qué se puede esperar de tal toma de consciencia?
MH: Hay que distinguir dos cosas: la teoría social que se enuncia desde el punto de vista filosófico, y la acción social, que comprometa la práctica de los actores mismos.
Desde el punto de vista de la teoría social, para mí se trataría, primero de mostrar que el individualismo contemporáneo se caracteriza por la primacía de la voluntad – ¡primado que era desconocido en nuestra cultura hasta el siglo XIV! La idea de que la voluntad fija sus propios fines (lo que el existencialismo llama el proyecto) y utiliza la razón para ejecutarlos, es una idea completamente extranjera al mundo antiguo. No solamente porque este no conocía ese «órgano mental» específico que es la voluntad, sino porque la razón iba primero y su tarea era reconocer en el mundo la naturaleza, el orden de las cosas, el bien objetivo que debía servir de guía para la acción. De una u otra manera, siempre se trataba de imitar el mundo, como decía Rémi Brague. No se trata de fijar y realizar esos fines individuales, sino de insertarse en el orden pre-establecido del mundo. Al contrario, la modernidad nació con la idea de que la voluntad humana es soberana, plantea sus fines y los ejecuta, libre de todas las ataduras al mundo. La voluntad es la facultad moderna por excelencia.
Enseguida traté de mostrar cómo esta idea de la soberanía de la voluntad, tan seductora (¡y emancipadora!) como pueda ser en varios aspectos, es falsa. Lo hice en mi libro anterior Au début est la confiance (2020), donde mostré que la confianza era fundamentalmente, no una relación con el riesgo, como la conceptúa el pensamiento contemporáneo, sino una relación con el mundo. La he definido como apuesta sobre las expectativas del comportamiento: cuando actuamos, apostamos a que las cosas se van a comportar de cierto modo. Es una apuesta, es un cálculo, incluso cuando en ocasiones podemos calcular. Las expectativas de comportamiento son las que esperamos del mundo. Que las cosas vayan hacia abajo, que la silla o el suelo me sostengan, que el carnicero no me venda carne mala, etc. La sociedad entera está estructurada en torno a lo que podemos esperar uno de otros, expectativas que naturalmente pueden ser desilusionadas. En suma, el ejercicio de la voluntad depende entonces enteramente de algo que no depende de la voluntad, que no es enteramente calculable y que sin embargo está totalmente presente para el espíritu – a saber, expectativas de comportamiento que debemos inevitable y continuamente ligar a la menor de nuestras acciones. Para decirlo rápidamente, creo que la confianza ofrece una excelente manera de contrarrestar el núcleo del individualismo contemporáneo, que es la doctrina de la primacía de la voluntad (que se traduce muy prosaicamente en nuestra vida cotidiana, cuando se nos pide a cada paso nuestro consentimiento -y, por tanto, el acuerdo de nuestra libre voluntad- para el uso de cookies, o para el más mínimo acto médico, etc.).
Desde el punto de vista de la práctica de los actores mismos, esta vez el problema es más difícil. Por una parte, la toma de conciencia es de por sí difícil: estamos, en general, tan acostumbrados a esta doctrina de la primacía de la voluntad, que es en cierto modo nuestro líquido amniótico cultural, que desafiarla es ya una tarea titánica. Pero, en segundo lugar y sobre todo, aunque surgiera esa conciencia, no bastaría en modo alguno para cambiar las cosas: porque tomar conciencia de una realidad no significa todavía estar motivado para cambiarla, y pasar a la acción. Pablo puede estar convencido de que fumar es perjudicial y seguir fumando: la conciencia no es motivación.
Del mismo modo, conocemos los informes del GIEC desde hace mucho tiempo, pero muy pocos actuamos en consecuencia. Es lo mismo: yo podría estar convencido de que la primacía de la voluntad individual es falsa, y seguir aferrado a mi cabina de libertades, porque en el fondo conviene a mi pequeño confort mental.
Así que nos queda un largo camino por recorrer para cambiar las cosas. En La segunda era del individuo muestro el papel que debe darse a la educación en el sentido más amplio, pero obviamente se trata de una tarea a largo plazo, porque primero tenemos que empezar a educar a los educadores…
Vale la pena señalar de paso que esta «otra relación» puede considerarse todavía como la frontera en la que tropieza actualmente la IA, prohibida -al menos por el momento- de ir más allá del nivel semántico para abordar la práctica concreta en la que se asienta la inteligencia humana. ¿Qué opina al respecto?
MH: Sí, y estoy fundamentalmente de acuerdo con Daniel Andler en este punto (véase su último libro, Intelligence artificielle, intelligence humaine: la double énigme): la inteligencia humana es ante todo práctica, se forma y se ejerce en su relación con el mundo, una relación que la inteligencia artificial no conoce. Esta voluntad de reducir la inteligencia al cálculo, a simples operaciones, cualquiera que sea su forma, siempre me ha parecido absurda. ¿Han visto la inteligencia de los materiales que utilizan los herreros y ebanistas? ¿La inteligencia corporal de un buen bailarín? ¿El ingenio de un niño?
Cualquiera que no fuera más que un súpercalculador inteligente moriría rápidamente de hambre en una isla desierta. La inteligencia reside en nuestra relación general con el mundo, y es un hecho irrefutable del espíritu humano. También en este caso, la confianza es un buen enfoque: si la confianza es realmente, como creo fundamentalmente, una relación con el mundo, entonces para que las máquinas sean inteligentes en el sentido humano, también tendrían que ser capaces de tener una relación fiduciaria con el mundo, y apostar constantemente por las expectativas de comportamiento. Pero como la confianza no es un cálculo, son fundamentalmente incapaces de hacerlo.
¿Podría volver sobre la dificultad de tal tarea, que no consiste sólo en una evolución de las representaciones, sino en un cambio en los objetos capaces de suscitar el deseo y, por tanto, de llevar a la gente a actuar? Como usted explica, se trata de educar la psique, que rompa con las exigencias de la reproducción material de la sociedad, para sacarla de sí misma y elevarla hacia lo que no conoce…
Si se pregunta a la gente qué es la libertad, no cabe duda de que una gran parte de ellos responderá a grandes rasgos: «es hacer lo que quiero». Para nosotros, la voluntad es el órgano de la libertad. Olivier Boulnois lo ha mostrado con la mayor claridad posible en su Genealogía de la libertad. La doctrina de la primacía de la voluntad va de la mano de su carácter ilimitado: si para mí la libertad es viajar, nada me impide hacer cincuenta viajes urbanos al año para satisfacer mi voluntad. Racionar los viajes urbanos le parecería a esta voluntad una limitación intolerable. Como he dicho antes, es la agregación de todas estas libertades ilimitadas lo que produce efectos sistémicos que ahora son incontrolables.
Se trata, pues, de un obstáculo mental -esta representación de la voluntad soberana- que impide fundamentalmente que las cosas cambien. La educación debe, pues, educar en el sentido de la trascendencia, es decir, aprender lo que va más allá de la voluntad, lo que no es la voluntad, y que le impone límites. Límites que deben ser considerados como el marco natural de su ejercicio. La voluntad no debe imponer su voluntad, si puedo decirlo; debe aprender a reconciliarse con lo que no es ella, con lo que, por tanto, le es trascendente. Estoy convencido de que el sentido de la trascendencia lleva aparejado el sentido de los límites. Y los límites son lo que al sujeto moderno le cuesta más aceptar. Pero frente a las catástrofes que él mismo ha creado, ya no tiene muchas opciones.